Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gonzalez/public_html/wp-content/themes/zohar/functions.php on line 281
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gonzalez/public_html/wp-content/themes/zohar/functions.php on line 403
Feliz Navidad y próspero 2022
González Seoane Abogados desea a sus clientes y amigos una Feliz Navidad y próspero años 2022.

Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gonzalez/public_html/wp-content/themes/zohar/functions.php on line 281
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gonzalez/public_html/wp-content/themes/zohar/functions.php on line 403
La reclamación por el subcontratista al dueño de la obra de lo que le adeuda a la contratista.
La acción directa se proclama en el artículo 1597 del Código Civil, en los términos siguientes: “los que ponen su trabajo y materiales en una obra ajustada alzadamente por el contratista, no tienen acción contra el dueño de ella sino hasta la cantidad que éste adeude a aquel cuando se hace la reclamación.”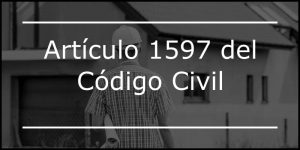
La doctrina científica considera que el artículo 1597 del Código Civil reconoce una acción directa “a los que ponen su trabajo y materiales” para exigir del dueño de la obra el pago de los créditos que tienen contra el contratista, sin que se trate de una acción subrogatoria (artículo 1111 del Código Civil), pues el titular de esta acción no ejercita el derecho del contratista en sustitución de éste, sino que hace valer su propio crédito (S.T.S. de 8 de mayo de 2008).
El art. 1597 del Código Civil contiene una excepción al principio de relatividad de los contratos establecido en el art. 1257 del mismo Cuerpo legal (S.T.S. de 4 de noviembre de 2008).
No se trata de una acción sustitutiva, por lo que cabe ejercitarla sin reclamar previa o simultáneamente al contratista (S.T.S. de 11 de octubre de 2002; en el mismo sentido S.T.S. de 26 de septiembre de 2008).
El fundamento de la acción directa del art. 1597, está en razones de equidad, evitar el enriquecimiento injusto, derecho a manera de refacción, especie de subrogación general derivada del principio de que “el deudor de mi deudor es también deudor mío” (S.T.S. de 11 de octubre de 1994; en el mismo sentido, S.T.S: de 31 de enero de 2002).
El precepto tiene eficacia protectora de los derechos del último eslabón de la cadena, formado por quienes al fin y a la postre, poniendo su trabajo o sus materiales, son los verdaderos artífices de la obra y no ven satisfechos sus créditos por aquél que directamente les hubiera contratado (S.T.S. de 6 de junio de 2000).
Los presupuestos para el ejercicio de esta acción directa son los siguientes: a) que el contratista principal haya concertado la ejecución de la obra de tal forma que su crédito futuro sea cierto y esté determinado en el contrato principal de la obra; b) que quienes ponen su trabajo y materiales en la obra sean acreedores del contratista principal en el momento del ejercicio de la acción directa; c) que el acreedor directo haya constituido en mora al contratista principal; d) que el comitente sea deudor del contratista principal en el momento del ejercicio de la acción directa; e) que, si el acreedor directo es el subcontratista de obra, el comitente haya prestado su autorización para que el contratista principal pueda en su propio nombre, y por su propia cuenta, pero en interés de ambos, subcontratar la ejecución de todo o parte de la obra principal (S.T.S. de 12 de febrero de 2008).
Como indica la reciente sentencia del Tribunal Supremo núm. 449/2012, de 12 julio, “la jurisprudencia ha efectuado una interpretación del artículo 1597 CC en el sentido de concebirla como una acción directa, que se puede ejercer contra el comitente o contra el contratista o subcontratista anterior, o frente a todos ellos simultáneamente, al estar afectados y obligados en la relación contractual instaurada, que de esta manera se proyecta al comitente y, en tal caso, la responsabilidad de éste y del contratista es solidaria (S.S.T.S. de 15 de marzo de 1990, 29 de abril de 1991, 12 de mayo y 11 de octubre de 1994, 2 y 17 de julio de 1997, 28 de mayo y 22 de diciembre de 1999, 6 de junio y 27 de julio de 2000, etc.), señalando que no se trata de una acción sustitutiva, por lo que cabe ejercitarla sin reclamar previa o simultáneamente al contratista (SSTS 16 de marzo de 1998, 11 de octubre de 2002), al que basta con haber constituido en mora, sin necesidad de haber hecho excusión de sus bienes ni de haberle declarado en insolvencia (STS 12 de mayo de 1994 y 26 de septiembre de 2008)”.
Los pactos entre el dueño de la obra y la contratista, sobre autorizaciones respecto de subcontratas, tiene un valor interno o interpartes que, salvo que así se hubiera pactado con la entidad involucrada, no afecta al tercero que suministra, efectivamente, el trabajo o materiales, o ambas cosas, para la ejecución de la obra, de modo que su posición se haya protegida “ex lege” por el art. 1597 del Código Civil (S.T.S. de 21 de mayo de 2002).
Nos encontramos ante una materia compleja y muy habitual en la práctica, en González Seoane Abogados contamos con los profesionales especializados para asesorar en esta materia.
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gonzalez/public_html/wp-content/themes/zohar/functions.php on line 281
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gonzalez/public_html/wp-content/themes/zohar/functions.php on line 403
Designación de auditor por el socio minoritario.
El artículo 265.2 de la Ley de Sociedades de capital establece que:
“2. En las sociedades que no estén obligadas a someter las cuentas anuales a verificación por un auditor, los socios que representen, al menos, el 5% del capital social podrán solicitar del registrador mercantil del domicilio social que, con cargo a la sociedad, nombre un auditor de cuentas para que efectúe la revisión de las cuentas anuales de un determinado ejercicio siempre que no hubieran transcurrido tres meses a contar desde la fecha de cierre de dicho ejercicio.”
Este es uno de los derechos de que dispone el socio minoritario en el marco de las sociedades de capital en aras a colmar su legítimo derecho a la obtención de la información que precisa para conocer la marcha de la sociedad y el resultado de la gestión del órgano de administración de esta, reforzando, reequilibrando, en cierta medida, su posición dentro de la estructura de la empresa de la que participa.
Por lo tanto, el Registrador Mercantil que reciba la solicitud de quien acredite ser socio titular de, al menos, un 5% del capital social de la compañía cuyas cuentas se pretenden verificar, dentro de los 3 meses siguientes a contar desde la fecha de cierre de dicho ejercicio -que no tiene que coincidir con el año natural-, deberá acceder al nombramiento de un auditor de cuentas de la lista de auditores de su circunscripción que el Registro Mercantil Central remite cada año a cada Registrador Mercantil -art. 355 del Reglamento del Registro Mercantil-.
Este es uno de los derechos que viene a emplearse, especialmente, cuando existe conflicto entre los socios, y el que no participa del órgano de administración trata de buscar cualquier medio, no ya de información, sino de desgaste de la otra parte. Es pues ejercido este derecho en muchas ocasiones, no tanto como un mecanismo para la obtención de información, sino como un mecanismo de presión “psicológica” y económica sobre el bloque societario que ostenta al control y la administración social y sobre la propia sociedad -recordemos que el informe lo paga la sociedad, no el socio que formula la solicitud, conforme a lo dispuesto en el art. 363.5 de la referida Ley de Sociedades de Capital.-; y en muchas ocasiones con un objetivo claro, una vez vista la falta de sintonía entre los socios, que no es otro que el tratar de forzar la compra de su participación social por parte de los socios de control de la compañía para salir así, con bien, de la sociedad.
Así las cosas, es posible incluso que el socio ya disponga de toda la información que precise por otros cauces, muchas veces de forma verbal o informal a través del propio administrador social o con el consentimiento expreso de este.
En cualquier caso, y especialmente, en el caso de tensiones con el socio minoritario, los socios mayoritarios y/o el órgano de administración social, directamente o a través de sus asesores, pueden llegar a intuir o “adivinar” que el socio minoritario quizá tenga la intención de ejercitar ese derecho que le es propio. Y pueden anticiparse a ese movimiento. ¿Cómo?
Gestionando la obtención del informe de un auditor de cuentas antes de que el otro socio formule su solicitud ante el Registro Mercantil.
¿Con qué requisitos debe anticiparse el socio mayoritario/administrador para enervar el derecho del socio o el accionista minoritario a acudir a la designación de auditor por parte del Registrador Mercantil?
La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (DGSJFP) tiene desarrollada una completa doctrina que nos aclara esta cuestión.
En primer lugar, la DGSJFP parte de la consideración de que la finalidad del art. 265.2 de la Ley de Sociedades de Capital no es otra que la de reforzar la posición de los socios minoritarios dentro de la estructura empresarial, para lo cual dicho artículo reconoce y regula el derecho a la verificación de la contabilidad social por un profesional independiente designado por el registrador mercantil a instancia del/de los socios que reúnan un mínimo de participaciones sociales o acciones equivalentes al 5% del capital social de la compañía y siempre que presente su solicitud dentro de los tres meses siguientes al del cierre del ejercicios social.
Pero la DGSJFP entiende que dicho derecho de verificación de las cuentas puede verse colmado a través un informe emitido por un auditor de cuentas aun cuando no haya sido designado por el Registrador Mercantil, habida cuenta los principios de objetividad, independencia e imparcialidad que presiden la actividad auditora.
Por ello, no frustra el derecho del socio minoritario que la verificación de las cuentas anuales sea realizada por un auditor designado por los órganos de la sociedad puesto que, con independencia de quien lo haya designado, el auditor realizará, con plena responsabilidad profesional, su labor verificadora, vinculado como está por los principios ya referidos de objetividad, independencia e imparcialidad. Ello, siempre y cuando posteriormente se garantice el acceso del minoritario al informe que emita el auditor de tal modo designado.
Así, la sociedad puede oponerse a la designación de un auditor por el Registrador Mercantil, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones:
Que exista una designación voluntaria de auditor anterior a la fecha de presentación en el Registro Mercantil de la Instancia del socio minoritario solicitando el nombramiento registral de auditor.
Que se garantice el derecho del socio al acceso al informe de auditoría que resulte de dicha designación; la cual cosa solo puede lograrse mediante la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil -ello obligará a la aportación del informe de auditoría en el correspondiente depósito de cuentas para que estas queden inscritas-, mediante la entrega al socio del referido informe o bien, mediante su incorporación al expediente abierto por el Registrador tras la solicitud formulada por el minoritario.
En este sentido podemos referir a título de ejemplo la Resolución de la DGSJFP nº 13367/2015, de 18 de noviembre, así como la Resolución del Registro Mercantil Número XI de Barcelona de fecha 21 de julio de 2017.
Esta doctrina de la DGSJFP ha sido sancionada por la del Tribunal Supremo en su Sentencia de 9 de marzo de 2007, en la que se indica que:
“La posibilidad de que, en las sociedades no sometidas a verificación obligatoria, la minoría acuda a la designación de un auditor por el Registro Mercantil trata de asegurar el control de las cuentas por un profesional independiente… pero no protege el hecho de que actúe un concreto y determinado profesional, creando una suerte de vinculación in tuitu perssonae entre la empresa o entidad y el profesional que recibe el encargo de llevar a efecto la revisión(…)
(…) La designación se verifica no en razón de condiciones o circunstancias que puedan concurrir en un determinado profesional, sino por un mecanismo aleatorio que tiene por base una consideración de equivalencia o igualdad entre los profesionales inscritos en las listas.(…)
(…) Hay que añadir a ello la consolidada opinión emitida reiteradas veces por la Dirección General de Registros y del Notariado… en orden a considerar que el derecho del accionista a solicitar la auditoría prevista en el art. 265.2 LSA queda enervado por el encargo de una auditoría voluntariamente realizado por los administradores… estimándose indiferente el origen de la designación (Juez, Registrador, Órganos sociales), lo que viene razonándose en el sentido de que ”dicho auditor ha de conducirse en sus actuaciones bajo estrictos y exclusivos criterios de independencia y de profesionalidad… ya que la finalidad del art. 265.2 LSA no es que la auditoría se realice a instancia de un determinado socio sino que aquella efectivamente se realice y el socio pueda tener perfecto conocimiento de la contabilidad de la sociedad”.
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gonzalez/public_html/wp-content/themes/zohar/functions.php on line 281
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gonzalez/public_html/wp-content/themes/zohar/functions.php on line 403
La Policía no está habilitada a acceder a una vivienda por la mera sospecha de un delito.
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha declarado en su Sentencia 590/2020 de, 11 de noviembre, que la mera sospecha de los agentes policiales acerca de la posible dedicación de un individuo al tráfico de drogas no habilita a los primeros a acceder a su domicilio.
En el presente caso, los acusados, aprovechando su condición de agentes de la Policía Nacional de servicio, se personaron debidamente uniformados en el domicilio de un individuo sospechoso de dedicarse al tráfico de sustancias estupefacientes.
Tras llamar a la puerta y después de que le abriese la madre de aquél, los agentes, sin pedir permiso alguno a los moradores y sin estar provistos de mandamiento judicial para la entrada y registro del domicilio, accedieron a la vivienda del sospechoso.
Finalmente, y gracias a tal entrada, los agentes encontraron una bolsa con 80 gramos de cocaína, así como otro envoltorio más pequeño con una monodosis de cocaína. Además, el sospechoso acabó siendo detenido por los propios agentes.
Después de que el Juzgado de Instrucción nº 11 de Sevilla instruyese diligencias contra los dos agentes, la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial (AP) de Sevilla dictó sentencia en enero de 2019 y les condenó como autores (cada uno de ellos) de un delito de allanamiento de morada (del art. 204 en relación con el art. 202. 1 del Código Penal), un delito de detención ilegal (del art. 167 1. en relación con el art. 163. 4 del CP) y otro de falsedad en documento oficial (del art. 390. 1 del CP).
Disconforme con el anterior fallo, los agentes policiales interpusieron recurso de casación ante el TS, denunciando:
- Vulneración de la presunción de inocencia. En particular, sostienen los agentes de la Policía Nacional que no ha existido prueba suficiente, y que la que se utiliza como tal no se ha construido bajo las reglas de la racionalidad y la lógica. Además, afirman los mismos que la versión del perjudicado fue consensuada con un amigo involucrado como él en otro asunto por tráfico de drogas y que no le detuvieron en la casa, sino en comisaría. Por último, anuncian los agentes que el sospechoso no estaba presente cuando entraron al domicilio, por lo que no puede saber aquél si previamente se solicitó o no permiso o autorización para acceder a su morada.
- Error de hecho en la apreciación de la prueba.
- Infracción de los arts. 202, 204, 163, 167 y 390 del CP.
Pues bien, centrándonos en las circunstancias que rodean al delito de allanamiento de morada e intentando responder a la pregunta planteada en el titular, según se desprende del Fundamento de Derecho Segundo del pronunciamiento del Alto Tribunal, en el presente caso, “no existía otra cosa que unas meras sospechas acerca de la posible dedicación del perjudicado al tráfico de drogas”. Es decir, “no existían diligencias abiertas, ni órdenes superiores, ni datos acreditados que justificaran la investigación”.
Además, entiende la Sala Segunda del TS que “no se puede aceptar que media causa por delito por el simple hecho de que los agentes afirmen que ‘tenían sospechas’ de que el titular del domicilio o el detenido estaba cometiendo un delito. Es posible apreciar esa circunstancia en casos en los que las diligencias se inician como consecuencia de la actuación policial, y no antes, pero, en todo caso, debe acreditarse que las sospechas tienen una mínima consistencia que, al menos desde perspectivas razonables, aunque sean discutibles, podrían autorizar la actuación policial”.
“Tampoco es aplicable cuando, careciendo de elementos que sustenten la sospecha y sabiendo que se ejecuta una conducta ilegítima, se consigue a través de la misma un resultado (que nunca podría ser valorado) que permitiría, aparentemente, justificar una actuación policial o judicial. Pues antes de la obtención de ese dato no se disponía de elementos que permitieran esa actuación y, por lo tanto, no existía causa por delito”, matiza la Sala.
Además, “El sospechoso no estaba presente cuando entraron al domicilio, por lo que no puede saber aquél si previamente se solicitó o no permiso o autorización para acceder a su morada”.
Por tanto, en tales circunstancias descritas “no puede sostenerse que mediara causa por delito en la forma exigida por la ley, que requiere una mínima concreción y consistencia en las razones que justifican la averiguación policial”, advierte el Alto Tribunal.
Tras confirmar la vulneración del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio y anunciar que la posterior aprehensión de la droga no podía ser valorada como prueba, la Sala de lo Penal del TS desestima los recursos de casación interpuestos por las representaciones procesales de los agentes y confirma la sentencia dictada por Sección Cuarta de la AP de Sevilla.
En concreto, los agentes son finalmente condenados a las siguientes penas:
- Por el delito de allanamiento de morada: 21 meses de prisión e inhabilitación absoluta durante 6 años;
- Por el delito de detención ilegal: 6 meses-multa con cuota diaria de 6 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de insolvencia;
- Y por el delito de falsedad en documento oficial: 3 años de prisión, accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, multa de 6 meses con cuota diaria de 6 euros, con responsabilidad personal subsidiaria en caso de insolvencia, e inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión de Policía por tiempo de 2 años.
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gonzalez/public_html/wp-content/themes/zohar/functions.php on line 281
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gonzalez/public_html/wp-content/themes/zohar/functions.php on line 403
Responsabilidad por deudas del administrador societario.
Los supuestos de responsabilidad de los administradores societarios son variados y responden a diferentes fuentes. No obstante, el supuesto más directo es la responsabilidad por deudas del artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital.
El artículo 367 de la Ley de Sociedades de Capital establece lo siguiente:
“Responderán solidariamente de las obligaciones sociales posteriores al acaecimiento de la causa legal de disolución los administradores que incumplan la obligación de convocar en el plazo de dos meses la junta general para que adopte, en su caso, el acuerdo de disolución, así como los administradores que no soliciten la disolución judicial o, si procediere, el concurso de la sociedad, en el plazo de dos meses a contar desde la fecha prevista para la celebración de la junta, cuando ésta no se haya constituido, o desde el día de la junta, cuando el acuerdo hubiera sido contrario a la disolución”.
 Para los acreedores este mecanismo constituye una vía muy interesante para trascender la limitación de responsabilidad de las sociedades mercantiles y obtener la satisfacción personal de su crédito por parte del administrador. Desde el punto de vista de los administradores, este artículo supone un motivo preocupación que exige una adecuada diligencia por su parte para no ver afectado su patrimonio personal por las deudas de la sociedad.
Para los acreedores este mecanismo constituye una vía muy interesante para trascender la limitación de responsabilidad de las sociedades mercantiles y obtener la satisfacción personal de su crédito por parte del administrador. Desde el punto de vista de los administradores, este artículo supone un motivo preocupación que exige una adecuada diligencia por su parte para no ver afectado su patrimonio personal por las deudas de la sociedad.
La aparente claridad del artículo citado se ha topado con frecuencia con la variada casuística de la realidad de las empresas. Con frecuencia ha habido interpretaciones judiciales cambiantes e, incluso, contradictorias por parte de nuestros juzgados y tribunales.
A continuación, analizamos los elementos fundamentales de la responsabilidad por deudas de los administradores societarios.
¿Quién es responsable? El administrador de derecho.
¿Es necesario demostrar la negligencia del administrador? En principio, no. Salvo supuestos muy excepcionales, el mero hecho de que concurra la causa determinante de la responsabilidad (sociedad en causa de disolución) sin que el administrador societario haya procedido en el plazo indicado (2 meses) conforme establece la norma (disolución o solicitud de concurso de acreedores) determina la responsabilidad automática, objetiva y personal del administrador.
¿De qué obligaciones responde el administrador? De cualquier obligación (contractual, extracontractual, por hecho ajeno, legal, etc…) posterior a la causa de disolución. Pero, sólo por las obligaciones generadas durante su mandato. En principio, no responde de las obligaciones anteriores a su nombramiento o posteriores a su cese.
¿Cuándo se entiende producida la causa de disolución? La causa más típica es el desequilibrio patrimonial (pérdidas que dejan el patrimonio neto por debajo de la mitad del capital social).
Con carácter general, cabe entender que concurrirá dicha causa al cierre del ejercicio social. No obstante, cabe la prueba de que la causa concurría con anterioridad.
Por otro lado, la dejación de funciones del administrador (por ejemplo, no se formulaban cuentas o no se llevaba contabilidad) no excluye su responsabilidad. Por el contrario, determina una inversión de la carga de la prueba: será el administrador quien deberá demostrar que la sociedad no estaba en causa de disolución.
¿Excluye la responsabilidad que el acreedor conociera la situación de causa de disolución? En principio, no. El acreedor dispondrá de esta acción, aunque supiera que la sociedad estaba en causa de disolución.
¿De qué obligaciones responde el administrador? De las posteriores a la causa de disolución.
¿Qué obligaciones son posteriores a la causa de disolución? Es esencial determinar cuándo nace una obligación para determinar si es anterior (el administrador no responde) o posterior (el administrador sí responde) a la causa de disolución.
A continuación, describimos varios supuestos:
- Contrato de tracto único (por ejemplo, compraventa): la obligación nace con su firma.
- Novación de contratos anteriores a la causa de disolución: en principio, sus obligaciones se entienden nacidas después de la causa de disolución, salvo que sean muy accesorios o subsidiarios del contrato anterior a la causa de disolución.
- Obligaciones restitutorias: la obligación nace con la resolución, no con la formalización del negocio resuelto.
- Obligaciones sujetas a condición suspensiva: la obligación no nace con el cumplimiento de la condición, sino al celebrarse el contrato.
- Obligaciones de tracto sucesivo (por ejemplo, arrendamientos o prestaciones de servicios continuados): las obligaciones nacen con el devengo de la prestación periódica (por ejemplo, cada mensualidad de renta del arrendamiento en el mes en que se devenga y es exigible).
- Obligaciones extracontractuales: en principio, nacen con la sentencia judicial que las declara.
- Deudas por intereses: tendrán el mismo tratamiento que la obligación principal.
- Deudas por costas judiciales. Aquí existen diferentes interpretaciones en nuestra jurisprudencia: nacimiento en el inicio del procedimiento, en el momento de la sentencia judicial que las impone o, incluso, con en el momento de su tasación.
En González Seoane Abogados Abogados estamos especializados en el asesoramiento a empresas y administradores. Realizamos un enfoque preventivo tendente a evitar las responsabilidades personales de nuestros clientes administradores sociales. Pero, también ejercitamos acciones de responsabilidad frente a los administradores de las sociedades deudoras de nuestros clientes.
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gonzalez/public_html/wp-content/themes/zohar/functions.php on line 281
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gonzalez/public_html/wp-content/themes/zohar/functions.php on line 403
Delito de falsedad en documento mercantil por la emisión irregular de certificaciones de actas de juntas generales aprobando las cuentas anuales.
El Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, “LSC”), prevé que los acuerdos de los socios de las sociedades de capital deben adoptarse “reunidos en junta general” (artículo 159.1 de la LSC) y que “todos los acuerdos sociales deberán constar en acta” (artículo 202.1 de la LSC), que “deberá ser aprobada por la propia junta al final de la reunión o, en su defecto, y dentro del plazo de quince días, por el presidente de la junta general y dos socios interventores, uno en representación de la mayoría y otro por la minoría” (artículo 202.1 de la LSC).
Sin embargo, muchas veces estas formalidades no se cumplen en el caso de sociedades cuyos socios son familiares, amigos o personas con gran confianza entre sí.
Ahora bien, según establece el Reglamento del Registro Mercantil para depositar las cuentas anuales es necesario presentar una certificación del acuerdo de la Junta de socios aprobando las cuentas; certificación en la que se deben indicar, entre otros datos, la fecha de la Junta y el capital social representado por los socios asistentes a la reunión y, si se tratase de una Junta universal (es decir, cuando asisten todos los socios), deberá constar en la certificación el carácter de Junta universal y que en el acta figure el nombre y la firma de los asistentes que sean socios o representantes de éstos.
Igualmente, para elevar a instrumento público otros acuerdos sociales e inscribirlos en el Registro Mercantil, según el artículo 107.1 de dicho registro “podrá realizarse tomando como base el acta o libro de actas, testimonio notarial de los mismos o certificación de los acuerdos. También podrá realizarse tomando como base la copia autorizada del acta, cuando los acuerdos constaren en acta notarial”.
En muchas ocasiones, pese a no haberse celebrado la Junta y, por tanto, sin la previa aprobación de un determinado acuerdo social (por ejemplo, las cuentas anuales), se inscribe en el Registro Mercantil el acuerdo social porque se ha presentado una certificación del órgano de administración en el que se confirma la aprobación del acuerdo en Junta (generalmente universal). Es decir, se presenta una certificación de una Junta inexistente.
Sin perjuicio de que pueda declararse judicialmente la nulidad del acuerdo certificado y de su inscripción, vamos a analizar las consecuencias, desde la perspectiva del Derecho Penal, de certificar un acuerdo de una Junta inexistente, teniendo en cuenta la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el delito societario de falsificación previsto en el artículo 290 del Código Penal, que prevé lo siguiente:
“Los administradores, de hecho o de derecho, de una sociedad constituida o en formación, que falsearen las cuentas anuales u otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad, de forma idónea para causar un perjuicio económico a la misma, a alguno de sus socios, o a un tercero, serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses.
Si se llegare a causar el perjuicio económico se impondrán las penas en su mitad superior.”
Esta norma prevé dos delitos de falsificación: uno de mera actividad, que castiga la falsificación que es susceptible de causar un perjuicio económico que no ha llegado a producirse; y otro de resultado, que castiga la falsificación que sí ha causado un perjuicio.
En lo referente a los requisitos de estos delitos la Sala Segunda del Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre si la certificación de la Junta inexistente puede incluirse entre los “otros documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la entidad”, así como si dicho documento falsificado es idóneo para causar un perjuicio económico a la sociedad, a alguno de sus socios o a un tercero.
Aunque la Sentencia nº 791/2008, de 20 de noviembre, declaró que las actas de las Juntas “no constituyen cuentas anuales, ni documentos que deban reflejar la situación jurídica o económica de la sociedad en el sentido del art. 290 CP”, en sentencias posteriores la Sala Segunda del Tribunal Supremo sí ha considerado que la certificación de una Junta está incluida entre los “otros documentos” que menciona el artículo 290 del Código Penal y que puede causar un perjuicio económico.
En este sentido, la Sentencia nº 655/2010, de 13 de julio, explica que “entre los demás documentos cuyo contenido no puede ser falseado so pena de incurrir en el tipo del art. 290 CP se encontrarán, sin que esto signifique el cierre de la lista de los posibles objetos del delito, los libros de contabilidad, los libros de actas, los balances que las sociedades que cotizan en Bolsa deben presentar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, los que las entidades de crédito deben presentar al Banco de España y, en general, todos los documentos destinados a hacer pública, mediante el ofrecimiento de una imagen fiel de la misma, la situación económica o jurídica de una entidad que opera en el mercado”.
La Sentencia nº 280/2013, de 2 de abril, concluyó en relación al artículo 290 del Código Penal, refiriéndose a un caso en el administrador certificó juntas universales de aprobación de cuentas anuales para utilizarlas en la solicitud de concurso voluntario de la sociedad y así intentar suspender ejecuciones hipotecarias iniciadas contra la sociedad: “el referido precepto dispone que la falsedad puede referirse a cualquier documento que deba reflejar la situación jurídica o económica de la sociedad, supuesto que sí concurre en este caso, dado que las certificaciones se refieren a unas juntas realmente no celebradas en las que se habrían adoptado decisiones relevantes para la marcha de la empresa. Y, en segundo lugar, requiere la norma que los documentos sean idóneos para perjudicar económicamente a la entidad, a sus socios o a un tercero. Y lo cierto es que en este caso las certificaciones espurias se confeccionaron para perjudicar económicamente a un tercero: las entidades querellantes […] ya que se pretendía suspender las ejecuciones hipotecarias que estas sociedades habían instado”.
Por tanto, el administrador que emite una certificación de una Junta inexistente para depositar las cuentas anuales o inscribir un acuerdo en el Registro Mercantil puede estar incurriendo en responsabilidad penal si los efectos de la inscripción del acuerdo perjudican o pueden perjudicar económicamente a la sociedad, a los socios o a un tercero.
En el caso de que pueda demostrarse que esta práctica se realiza con el conocimiento y consentimiento de todos los socios, difícilmente podrá afirmarse “que lo reflejado en dichas certificaciones no se corresponda con los acuerdos a los que llegaron en reuniones informales o que contengan datos que no se ajusten a la realidad”, como señaló el Auto nº 587/2018, de 5 de abril, de la Sala Segunda del Tribunal Supremo. En estos casos el problema radica en demostrar en un proceso penal que todos los socios conocían y consentían la emisión de la certificación de la Junta inexistente por haberse adoptado el acuerdo de manera informal.
Por ello, celebrar formalmente la Junta General de socios, así como levantar y aprobar el acta de la Junta celebrada, además de ser una formalidad legal, es imprescindible para la tranquilidad del administrador que no quiera sufrir la amenaza de un proceso penal por certificar juntas inexistentes en caso de que surja un conflicto societario.
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gonzalez/public_html/wp-content/themes/zohar/functions.php on line 281
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gonzalez/public_html/wp-content/themes/zohar/functions.php on line 403
Los bienes no declarados en el modelo 720, no dan lugar a un delito fiscal si provienen de ejercicios prescritos.
La Audiencia Nacional, en su Sentencia 12/2020, de 21 de septiembre de 2020, da un nuevo varapalo al Modelo 720, Declaración de Bienes y derechos situados en el extranjero, al concluir que, a efectos de su calificación como delito fiscal, no pueden usarse rendimientos y bienes procedentes de ejercicios prescritos cuya prescripción haya quedado enervada por la no declaración de los mismos en plazo en dicho Modelo.
En el caso allí analizado, aunque los contribuyentes presentaron en plazo sus declaraciones del Modelo 720, no declararon tres cuentas abiertas en 2009 en Andorra y en la que, en los años 2009, 2010 y 2012 se efectuaron importantes ingresos y disposiciones que no fueron declaradas a la Hacienda Pública española hasta el año 2014.
La Agencia Tributaria, tras comprobar que los contribuyentes (la madre y sus dos hijos) habían ocultado los fondos y valores situados en Andorra y sus consecuentes rendimientos, incumpliendo así la obligación prevista en la Disposición Adicional 18ª de la Ley 58/2003, General Tributaria, decidió aplicar lo dispuesto en el art. 39.2 de la Ley 35/2006, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, es decir, que tales bienes debían ser considerados ganancias patrimoniales no justificadas imputables al ejercicio fiscal más antiguo no prescrito susceptible de regularización. Todo ello en virtud de la modificación legislativa efectuada por los arts. 1 y 3 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, que entró en vigor el 31 de octubre de 2012.
No existe el elemento típico que da origen al delito fiscal. Entiende el Tribunal que no ha quedado acreditado que los acusados, por los ingresos no declarados efectuados en 2009, 2010 y 2012 en las cuentas que abrieron en Andorra, hayan perpetrado infracción tributaria alguna con consecuencias penales. Y ello porque “no puede serles de aplicación la reforma instaurada por los arts. 1 y 3 de la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude, que fue publicada el día 30 de octubre de 2012 y entró en vigor el 31 de octubre de 2012, porque los hechos imponibles protagonizados por los acusados ocurrieron en fechas anteriores a la entrada en vigor del art. 39.2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de la Disposición Adicional 8ª de la referida Ley 7/2012”
“Más en concreto, los ingresos realizados en Andorra tuvieron lugar en relación a los ejercicios fiscales 2009, 2010 y 2012, cuyos períodos impositivos debían de haberse liquidado de modo voluntario, respectivamente, hasta el 30 de junio de 2010, 2011 y 2012. En cambio, a efectos penales y conforme a la normativa en vigor desde el 31 de octubre de 2013, la deuda tributaria se ha unificado y se ha aplicado toda al ejercicio de 2013, y no a cada uno de los ejercicios 2009, 2010 y 2012, que fue cuando se originó”.
Tal conducta de la autoridad tributaria española, recuerda la sentencia, ya “ha sido tajantemente reprochada por la Comisión Europea, en su Dictamen Motivado fechado en Bruselas el día 15 de febrero de 2017, en el Procedimiento de Infracción nº 2014/4330, al considerarla claramente discriminatoria y desproporcionada, invitando al Reino de España a la adopción de las medidas de ajuste correspondientes, lo que no ha efectuado en los dos meses concedidos. Lo que ha implicado el inicio de un proceso contra España ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, actualmente en tramitación”.
Así las cosas, tal conducta vulneraría “los principios informadores del Derecho Penal, atinentes a la legalidad, a la predeterminación normativa, y a la irretroactividad de las normas penales desfavorables”.
Inicialmente, por propio reconocimiento de los hechos y por aplicación de la doctrina de actos propios -más característica del orden jurisdiccional civil-, pudiera parecer que se cumplen los requisitos del tipo aplicado, al tratarse de una defraudación a la Hacienda Pública estatal que supera los 120.000 euros, en el caso de los hermanos, y los 600.000 euros, en el caso de su madre.
En cambio, “la aplicación de principios procesales básicos en el Derecho penal, como son los de irretroactividad de las normas penales desfavorables, la prescripción del delito -como ha sido reprochado incluso por la Comisión Europea- y el de legalidad penal por predeterminación normativa de los delitos y sus penas, constituyen obstáculos que impiden que estemos en presencia de una verdadera y real comisión delictiva punible”, concluye el Tribunal.
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gonzalez/public_html/wp-content/themes/zohar/functions.php on line 281
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gonzalez/public_html/wp-content/themes/zohar/functions.php on line 403
González Seoane Abogados crea su departamento de Derecho de la Construcción e Inmobiliario: CONSTRULEGAL.
Fruto de la unión de sinergias de profesionales relacionados con el mundo de la construcción y los profesionales de González Seoane Abogados, tras numerosos años de estrecha colaboración, se crea un departamento especializado, CONSTRULEGAL, con el fin de proporcionar un servicio integral a los distintos intervinientes del proceso de la construcción.
El sector de la construcción y el mundo jurídico, están íntimamente relacionados, y se complementan, y conscientes de ello, desde CONSTRULEGAL contamos con un equipo de profesionales que permite que determinadas cuestiones se resuelvan de una forma única, y sobre todo eficaz. Estas dos facetas se coordinan para dar a nuestros clientes el mejor servicio integral en cualquier lugar de España o en el extranjero.
 Nuestro método de trabajo se basa en el estudio previo de cada caso y que el cliente esté informado en todo momento de los costes y trámites a seguir en cada fase. Este objetivo se alcanza al ser un equipo multidisciplinar, que asume la problemática del cliente de forma integral, dando especial importancia a la denominada abogacía preventiva: EVITAR PROBLEMAS TÉCNICO JURIDICOS a nuestros clientes. Todo ello sin olvidar la importancia que se ha de dar a las negociaciones para evitar los largos y costosos procedimientos judiciales, lo que otorga un mayor valor añadido a nuestra actuación profesional, una vez surgido el problema. Si esta fase de actuación tampoco da el resultado esperado, contamos con un fuerte equipo de abogados que pondrá en marcha los medios técnicos y humanos necesarios para defender los intereses de nuestro cliente y tratar de obtener el mejor resultado, con el apoyo de técnicos en materia constructiva que dotaran de los correspondientes informes periciales con rigor, tan importantes en el proceso judicial.
Nuestro método de trabajo se basa en el estudio previo de cada caso y que el cliente esté informado en todo momento de los costes y trámites a seguir en cada fase. Este objetivo se alcanza al ser un equipo multidisciplinar, que asume la problemática del cliente de forma integral, dando especial importancia a la denominada abogacía preventiva: EVITAR PROBLEMAS TÉCNICO JURIDICOS a nuestros clientes. Todo ello sin olvidar la importancia que se ha de dar a las negociaciones para evitar los largos y costosos procedimientos judiciales, lo que otorga un mayor valor añadido a nuestra actuación profesional, una vez surgido el problema. Si esta fase de actuación tampoco da el resultado esperado, contamos con un fuerte equipo de abogados que pondrá en marcha los medios técnicos y humanos necesarios para defender los intereses de nuestro cliente y tratar de obtener el mejor resultado, con el apoyo de técnicos en materia constructiva que dotaran de los correspondientes informes periciales con rigor, tan importantes en el proceso judicial.
CONSTRULEGAL le da soporte integral en materia de Derecho de la Construcción: Defectos Construcción, Responsabilidad Profesional y Negligencias, Responsabilidad decenal y vicios en la construcción, Reclamación de daños o indemnización por ruina.
Contribuimos al desarrollo y fomento de empresas del sector de la construcción, tanto promotoras, como contratistas en los siguientes aspectos:
– Relación entre empresa promotora, empresa constructora.
– Ley de Prevención de Riesgos Laborales en el sector construcción.
– Responsabilidades de Arquitectos, Promotores, Constructores y demás Agentes de la Construcción.
– Diferentes formas de contratación.
Nuestro equipo de profesionales le dará el asesoramiento integral durante todo el proceso constructivo, desde su nacimiento, la proyección, posterior replanteo, y durante todo el desarrollo de esta hasta su finalización con el acta de recepción, y finalmente con la entrega.
 Entendemos que un asesoramiento a tiempo ahorra muchos problemas y tiene un efecto muy positivo en la cuenta de resultados de la compañía. Dispondrá ante los diferentes avatares del proceso constructivo de una respuesta ágil, con una doble perspectiva jurídica y estratégica; y dispondrá en todo momento de un equipo multidisciplinar formado por abogados, arquitectos y economistas preparados para responder en todo momento.
Entendemos que un asesoramiento a tiempo ahorra muchos problemas y tiene un efecto muy positivo en la cuenta de resultados de la compañía. Dispondrá ante los diferentes avatares del proceso constructivo de una respuesta ágil, con una doble perspectiva jurídica y estratégica; y dispondrá en todo momento de un equipo multidisciplinar formado por abogados, arquitectos y economistas preparados para responder en todo momento.
En materia de Derecho Inmobiliario, asesoramos, tanto a empresas como a particulares, en todo tipo de transacciones de bienes inmuebles de cualquier naturaleza: viviendas, locales comerciales, oficinas, solares, terrenos, etc. También en materia de propiedad horizontal, arrendamientos y derechos reales.
Para cada supuesto diseñamos el esquema jurídico y técnico que se ajusta a la práctica del sector, en las distintas áreas de la actividad inmobiliaria.
CONSTRULEGAL, su despacho técnico legal en Derecho Inmobiliario y de la Construcción. Contacte con nosotros.
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gonzalez/public_html/wp-content/themes/zohar/functions.php on line 281
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gonzalez/public_html/wp-content/themes/zohar/functions.php on line 403
La instalación del ascensor en las comunidades de propietarios.
Es un hecho el aumento de la instalación de ascensores en las comunidades de propietarios, lo que es motivo, cuanto menos, debate entre los diferentes comuneros, cuando no de importantes conflictos. Por la experiencia de nuestro despacho, los desacuerdos surgen en edificios construidos en la década de los años sesenta y setenta, en los que inevitablemente concurre el envejecimiento natural de los copropietarios, sin perjuicio de la existencia en la finca de personas incapacitadas físicamente de forma temporal o permanente.
La diferente configuración del edificio y razones de carácter técnico vienen a coadyuvar en la determinación de la mejor ubicación para la instalación de los ascensores. Ello implica en la mayoría de las ocasiones la necesaria invasión parcial, en mayor o menor medida, en los diferentes elementos privativos afectados por la trayectoria de la instalación. A nadie se le escapa las bondades que implica para los comuneros la instalación del ascensor en el edificio, pero a nadie le gusta verse privado de parte de la misma.
El artículo 9.1.c) de la Ley de Propiedad Horizontal dispone que el propietario está obligado a consentir en su vivienda o local las reparaciones que exija el servicio del inmueble y permitir en él las servidumbres imprescindibles requeridas para la realización de obras, actuaciones o la creación de servicios comunes llevadas a cabo o aprobadas conforme a los requerimientos de la citada Ley, teniendo derecho a que la comunidad le resarza de los daños y perjuicios ocasionados.
Ante la dificultad de conseguir un perfecto equilibrio entre los derechos contrapuestos de comunidad y copropietarios, después de varias resoluciones, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, en Sentencia de 10 de marzo de 2016, vino fijar doctrina jurisprudencial, la cual queda sintetizada en los siguientes puntos:
1. El Alto Tribunal remarcó que constituye un hecho incuestionable la posibilidad de actualizar las edificaciones de uso predominantemente residencial mediante la incorporación de nuevos servicios e instalaciones para hacer efectiva la accesibilidad y movilidad de los comuneros. En este punto se sigue la corriente anticipada en la jurisprudencia relativa a la instalación de aparatos de aire acondicionado habida cuenta de que no se puede obviar el progreso de la técnica, negando mayor confort y habitabilidad a los inmuebles.
2. Lo que se cuestiona es si la necesidad de instalación de ascensor que tienen los propietarios de viviendas es un derecho de la comunidad sin limitaciones, por el que, existiendo el quorum legal exigido, se pueda obligar a un copropietario a ceder parte de la propiedad de su local para la instalación del ascensor.
3. Para el Tribunal Supremo, la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, «pero con matices». Se ha de dar a partir de la ponderación de los bienes jurídicos protegidos: el del propietario a no ver alterado o perturbado su derecho de propiedad y el de la comunidad a instalar el ascensor, teniendo en cuenta el alcance de esa afección sobre el elemento privativo respecto a que pueda impedir o mermar sustancialmente su aprovechamiento. Esto es, se trata de apreciar si la afección va más allá de lo que constituye el verdadero contenido y alcance de la servidumbre como limitación o gravamen impuesto sobre un inmueble en beneficio de otro perteneciente a distinto dueño, y no como una posible anulación de los derechos del predio sirviente que concibe una desaparición de la posibilidad del aprovechamiento que resulta a su favor en el artículo 3.a) de la Ley de Propiedad Horizontal (Así queda también constancia en las sentencias del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2010, 10 de octubre de 2011 y de 20 de julio de 2012).
4. La ocupación de un espacio privativo, en el que difícilmente concurriría el consentimiento del vecino afectado, no puede suponer una privación del derecho de propiedad al extremo de suponer una pérdida de habitabilidad y funcionalidad de su espacio privativo (sentencia del Alto Tribunal de 22 diciembre de 2010).
En cuanto a la indemnización a percibir por los propietarios afectados, lo aconsejable es que su cálculo y cuantificación venga avalada por el correspondiente dictamen técnico en el que quede patente la relación del valor del metro cuadrado afectado por la servidumbre en una finca de la misma zona y con idénticas características y la pérdida de utilidad del inmueble. En el supuesto de que las obras para instalar el ascensor afecten a otras estancias o instalaciones elementales de la vivienda (por ejemplo, cocina o cuarto de baño), la comunidad deberá hacer frente a los gastos que supongan las obras para rehacer la dependencia de que se trate para que vuelva a contar con la correcta funcionalidad.
Por otra parte, si la vivienda o local se encuentran arrendados provocará la reclamación por parte del arrendatario de la reducción proporcional de la renta y, por ende, este concepto ha de engrosar el montante indemnizatorio a percibir por el condómino.
La diferencia de posturas entre la indemnización solicitada por el copropietario afectado y la ofrecida por la comunidad conllevará necesariamente en el recurso a los Juzgados y Tribunales para dirimir la discrepancia. En este sentido, salvo en los casos en los que la disparidad de cifras sea abrumadora, la recomendación es valorar detenidamente la interposición de un procedimiento judicial por el alto coste que puede suponer en sus relaciones personales futuras con el resto de convecinos e intentar acercar todo lo posible posturas para lograr una solución negociada.
No dude en contactar con nuestro despacho para solventar las dudas que le surjan en su caso particular.
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gonzalez/public_html/wp-content/themes/zohar/functions.php on line 281
Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/gonzalez/public_html/wp-content/themes/zohar/functions.php on line 403
El Tribunal Supremo fija que los valores mobiliarios y las acciones deben excluirse del ajuar doméstico a efectos del Impuesto de Sucesiones.
La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo su Sentencia de 19 de mayo de 2020, fija la interpretación del artículo 15 de la Ley 29/1987 del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (LISD) para determinar el concepto de ajuar doméstico y qué bienes deben ser incluidos en él para calcular dicho impuesto.
El artículo 15 de la citada ley dispone que el ajuar doméstico formará parte de la masa hereditaria y se valorará en el tres por ciento del importe del caudal relicto del causante (bienes, derechos, acciones dejados por persona fallecida), salvo que los interesados asignen a este ajuar un valor superior o prueben fehacientemente su inexistencia o que su valor es inferior al que resulte de la aplicación del referido porcentaje.
La Sala afirma que el artículo 15 no contiene un concepto autónomo de ajuar doméstico que sólo incluye una determinada clase de bienes y no un porcentaje de todos los que integran la herencia. En este sentido, considera que comprende el conjunto de bienes muebles afectos al servicio de la vivienda familiar o al uso personal del causante, conforme a las descripciones que contiene el artículo 1321 del Código Civil (ropa, mobiliario y enseres de la vivienda habitual común), en relación con el artículo 4, Cuatro de la Ley del Impuesto sobre el Patrimonio, interpretados conforme a la realidad social.
La sentencia, con ponencia de la magistrada Esperanza Córdoba Castroverde, explica que no es correcta la idea de que el tres por ciento del caudal relicto que, como presunción legal, establece el artículo 15 de la Ley del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, comprende la totalidad de los bienes de la herencia, sino sólo aquéllos que puedan afectarse, por su identidad, valor y función, al uso particular o personal del causante, con exclusión de todos los demás.
En consecuencia, las acciones y participaciones sociales, por no integrase en el concepto de ajuar doméstico, no pueden ser tomadas en cuenta a efectos de aplicar la presunción legal del 3 por ciento.
La Sala afirma que el contribuyente puede destruir tal presunción haciendo uso de los medios de prueba admitidos en Derecho, a fin de acreditar, administrativa o judicialmente, que determinados bienes, por no formar parte del ajuar doméstico, no son susceptibles de inclusión en el ámbito del 3 por 100, partiendo de la base de que tal noción sólo incluye los bienes muebles corporales afectos al uso personal o particular.
Sobre el dinero, títulos, los activos inmobiliarios u otros bienes incorporales, -agrega la Sala- no se necesita prueba alguna a cargo del contribuyente, pues se trata de bienes que, en ningún caso, podrían integrarse en el concepto jurídico fiscal de ajuar doméstico, al no guardar relación alguna con esta categoría.
La sentencia incluye un voto particular de los magistrados José Díaz Delgado, Isaac Merino Jara y José Antonio Montero Fernández. En su voto, afirman que están parcialmente de acuerdo con los elementos o bienes incluidos en el concepto de ajuar doméstico a efectos de dicho impuesto, pero no comparten que se extienda a los bienes comprendidos en el artículo 1321 del Código Civil, ya que consideran que el concepto de ajuar doméstico que emplea el artículo 15 es más amplio que el de ajuar de vivienda habitual que se recoge en el Código Civil. De igual modo, discrepan de la nueva interpretación jurisprudencial que se hace del artículo 15 y sobre el alcance de las presunciones contenidas en el mismo.
La Sala desestima el recurso de casación interpuesto por el Principado de Asturias y confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que confirmó la anulación de una liquidación relativa a este impuesto. La sentencia explica que el Tribunal Económico-Administrativo Regional permitió al contribuyente destruir la presunción legal establecida en el artículo 15 de la LISD para acreditar judicialmente que determinados bienes, por no formar parte del ajuar doméstico, no son susceptibles de inclusión en el ámbito del 3 por 100, lo que se ha verificado mediante la aportación de un acta notarial y de un informe de valoración. (Fuente: Comunicación Poder Judicial)
